- Infraestructura por República
- Posts
- Ley Vial Prioritaria sin rumbo
Ley Vial Prioritaria sin rumbo

¡Buenos días!
De prioritaria a burocrática. La normativa de Infraestructura Vial Prioritaria prometía agilizar la inversión en los tramos más críticos del país, pero nueve meses después enfrenta retrasos, pérdida de autonomía y riesgo de quedar atrapada en la misma burocracia que buscaba superar.
Visión portuaria. Gustavo Davis, director senior de Crimson Logic, advirtió que Guatemala solo podrá consolidarse como líder logístico regional si combina certeza jurídica, transparencia y digitalización de procesos con infraestructura moderna y concesiones alineadas al crecimiento económico.
Ancla geopolítica. En el República Summit Infraestructura 2025 se concluyó que Guatemala debe transformar sus puertos en motores de competitividad o resignarse a la ineficiencia. La modernización exige certeza jurídica, coraje político y alianzas estratégicas para no perder la ventana global.
Hasta el próximo mes.

Luis Enrique González
De la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria solo queda el nombre
514 palabras | 2 mins de lectura

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada por el Congreso de la República el 13 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 3 de enero de 2025, fue concebida como un mecanismo para agilizar la inversión pública en los tramos viales más transitados del país.
Cómo funciona. Sin embargo, a nueve meses de su entrada en vigencia, los avances son escasos y el objetivo de priorizar la infraestructura vial parece haberse diluido. La normativa, que contiene 115 artículos, establece como prioridad el mantenimiento y ampliación de 1500 kilómetros de rutas que conectan con puertos y fronteras estratégicas.
Estas vías representan apenas el 10 % de la red vial nacional, pero por ellas circula el 70 % de la carga vehicular, especialmente mercancías.
Además, se planteó la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), con autonomía operativa, técnica y financiera.
Además de la conformación del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), con financiamiento garantizado a través de impuestos a derivados del petróleo.
Sí, pero. El primer obstáculo que enfrentó la Ley fue lograr el respaldo legislativo, pese a su relevancia para el desarrollo económico del país.
Una vez aprobada, los trámites administrativos no se agilizaron y la burocracia comenzó a frenar su implementación.
En junio de 2025 se eligió a Claudia Cáceres Maldonado como gerente de la DIPP, pero en julio aún no había tomado posesión del cargo, lo que de nuevo evidenció más debilidades.
La Ley, que prometía un nuevo modelo, enfrenta ahora el riesgo de convertirse en una iniciativa más sin impacto real.
Punto de fricción. Este mes se modificó el carácter de la DIPP, eliminando su autonomía y convirtiéndola en una dependencia más del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Con ello, se pierde el diseño original que buscaba una estructura ágil y especializada, con incentivos diferenciados para atraer personal técnico calificado.
La Ley, que nació con el propósito de priorizar, queda atrapada en el mismo esquema institucional que ha sido señalado por su lentitud y falta de resultados.
La consecuencia directa para la población es la persistencia de problemas de movilidad. En la ciudad capital, los embotellamientos convierten recorridos de 15 kilómetros en trayectos de hasta cuatro horas.
En conclusión. Las carreteras presentan deterioro o insuficiencia para soportar el tránsito de transporte pesado, vehículos particulares y transporte de pasajeros. La falta de inversión y mantenimiento sigue afectando la competitividad del país.
La Ley establecía atender rutas como la CA-1, CA-2, CA-8, CA-9, CA-13 y CA-14. Asimismo, impulsaba los proyectos del Anillo Metropolitano y el Anillo Regional, que buscan descongestionar la capital.
También se fijaron mecanismos de transparencia, como la transmisión en vivo de la apertura de ofertas, y esquemas de contratación basados en “pagos por disponibilidad”. El contratista solo recibe pago si la vía está en condiciones óptimas.
A pesar de su diseño técnico y financiero, la pérdida de independencia funcional pone en riesgo la ejecución efectiva de los proyectos. Si también se elimina la independencia financiera, los fondos previstos podrían quedar sujetos a los mismos procesos burocráticos que han limitado históricamente la inversión en infraestructura vial.

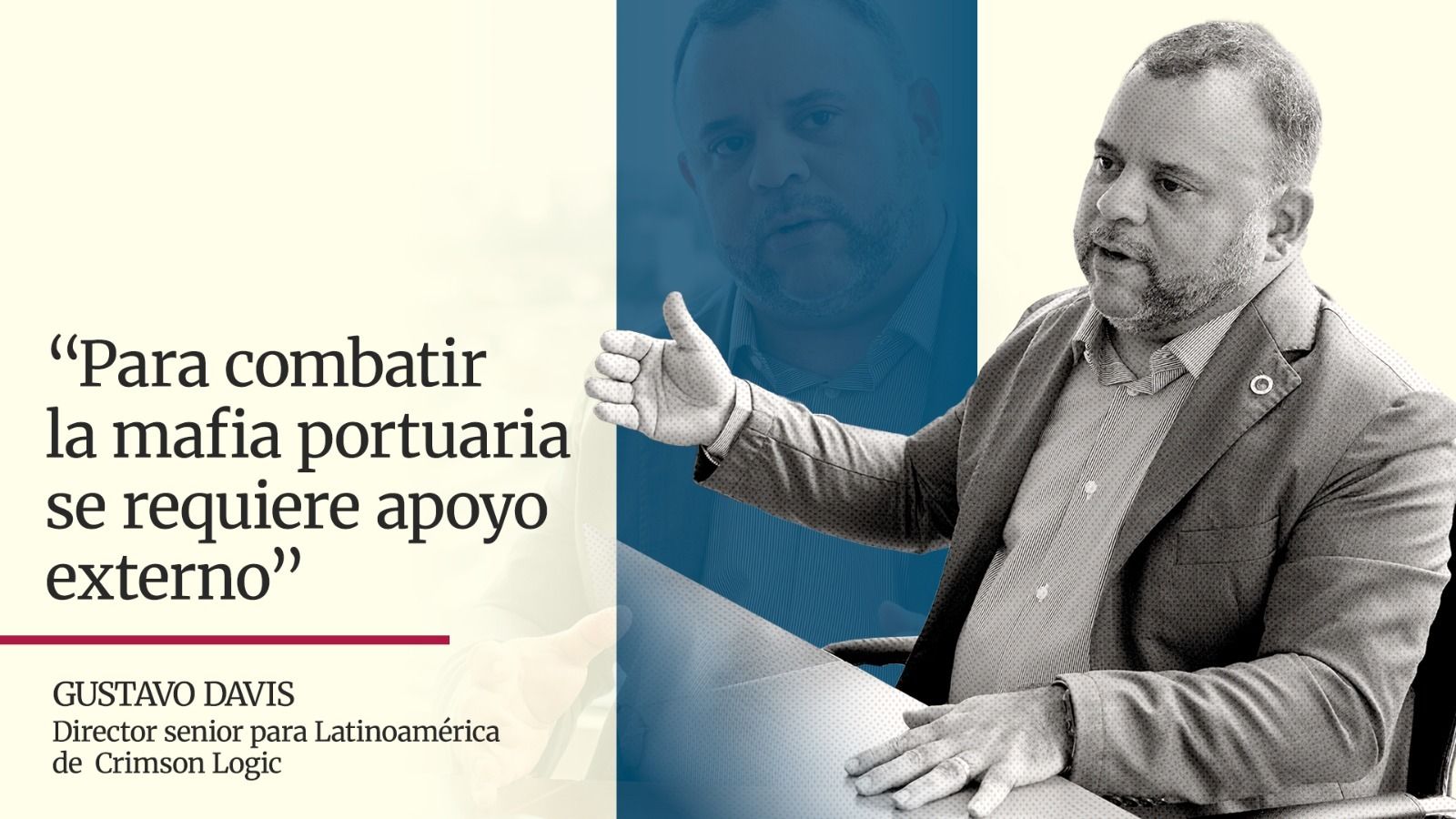
Por: Miguel Rodríguez
Gustavo Davis, director senior para Latinoamérica de Crimson Logic, resaltó en entrevista con República los puntos clave sobre la modernización portuaria y el futuro logístico de Guatemala. Entre ellos está la urgencia de certeza jurídica y transparencia, digitalización de procesos e infraestructura moderna para competir globalmente.
Advierte que sin visión de país y puertos de primer nivel es imposible atraer inversión extranjera estratégica que consolide a Guatemala como líder logístico regional.
¿Qué hace Crimson Logic en Singapur y Latinoamérica?
— Crimson Logic nace en 1988 en Singapur, impulsada por un mandato del primer ministro Lee Kuan Yew. La idea era utilizar tecnología para evitar impactos económicos externos y mantener el crecimiento. De ahí surgió la primera ventanilla única de comercio exterior del mundo, TradeNet.
Desarrollamos sistemas de aduanas, zonas francas, ventanillas marítimas y comunidades portuarias. Posteriormente, recibimos el mandato de fortalecer la certeza jurídica y creamos una vertical de justicia digital, con repositorios de casos y leyes que garantizan transparencia. El tercer paso fue soluciones para empresas y ciudadanos.
En América llegamos en dos frentes: Norteamérica, integrando aduanas de EE. UU. y Canadá, y Panamá, donde en 2006 iniciamos con la ventanilla del Canal de Panamá.
Nuestros orígenes fueron totalmente públicos. Empezamos con cuatro entidades estatales, tres de las cuales se privatizaron después; solo Enterprise Singapore permanece pública.
Todas las empresas, incluida Crimson Logic, reportan al fondo soberano Temasek. No somos una empresa estatal, sino privada, con un accionista gubernamental. Esto garantiza que nuestros proyectos sean transparentes y sin espacio para corrupción.
¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual de Guatemala?
— El primer reto es la certeza jurídica y transparencia, elementos clave en lo logístico y portuario. Sin reglas claras, los procesos se vuelven impredecibles, como una carretera llena de huecos y desvíos.
El segundo problema es la falta de continuidad en los planes por ciclos políticos. Cada cambio de gobierno interrumpe procesos y alarga tiempos de desarrollo. Esto genera una mentalidad cortoplacista también en el sector privado, con planes empresariales limitados a cuatro años o menos.
Guatemala tiene ventajas únicas, pero hay brechas. Ningún país desarrollado carece de puertos de primer nivel. Hoy la infraestructura no corresponde con el dinamismo que se observa en la ciudad y en la economía real.
Asimismo, la digitalización de procesos, interoperabilidad entre instituciones y transparencia son urgentes. Sin resolver la infraestructura, hablar de proyectos como la “Ruta del Chip” es prematuro.
¿Cómo fue su participación en el taller de la “Ruta del Chip” en Guatemala?
— Estuve en la mesa de Política Pública y fui muy claro: Guatemala debe compararse con Taiwán o Singapur, no con países de la región. Si quiere entrar a la liga de los semiconductores, debe resolver primero su infraestructura y procesos logísticos. No sirve presumir ser “el mejor de Centroamérica” cuando el reto es global.
¿Se puede mejorar la transparencia en los procesos portuarios?
— La ventanilla única debe actuar como mediocampista, guiando al usuario sobre permisos, costos y trámites. Atrás de ella están las instituciones como SAT, MAGA y Salud, pero en Latinoamérica la aduana suele centralizar el control sin compartir información.
La clave está en facilitar y controlar al mismo tiempo, mediante gestión de riesgos e interoperabilidad de datos. La información existe, pero no se comparte ni se hace pública. Eso impide fluidez y transparencia. El Ministerio de Economía avanza en digitalizar entidades, pero falta una capa de conectividad que integre a todos los actores.
¿Cómo funciona en detalle el concepto de comunidad portuaria aplicado en Guatemala?
— El concepto se extrapola al sistema portuario y se denomina sistema de comunidad portuaria. Funciona como un marketplace coordinado: el documento BL manifiesta la carga y activa servicios a la nave y a la carga.
El puerto se prepara para recibirla, asigna muelle, grúas, camiones y demás recursos. Además, activa remolcadores, boyas, combustible, agua, avituallamiento, reparaciones y todos los servicios necesarios
¿Qué beneficios aporta la predictibilidad en la operación de un puerto moderno?
— Con anticipación sobre la llegada de un barco, el puerto se organiza mejor: transportistas, agentes de carga y autoridades se preparan, evitando improvisaciones.
Esto crea armonía y eficiencia, en lugar de depender de llamadas, correos o WhatsApp. La ventanilla única permite que todos trabajen en una mesa común.
¿Cómo se mide actualmente la eficiencia y productividad en los puertos guatemaltecos?
— Actualmente, no hay métricas claras. La industria portuaria internacional mide movimientos de contenedores por minuto, eficiencia en grúas y rotación en patios.
En Guatemala no existe relación entre concesiones y eficiencia. Los operadores no tienen incentivos para mejorar. Puerto Quetzal tiene grúas sin uso y patios saturados.
¿Qué deberían contemplar las concesiones portuarias para alinear operación y economía nacional?
— Deben fijar metas claras: cuántos TEUS mover al año, vinculados al crecimiento del PIB. Igual que una cuota de ventas, la demanda de exportaciones textiles o de comercio electrónico debe traducirse en contenedores.
Si no existe capacidad instalada, el PIB no crecerá como se proyecta. La eficiencia debe premiarse y sancionarse.
¿Por qué empresas como PSA descartaron invertir en puertos guatemaltecos?
— PSA, el mayor operador portuario del mundo, con 40 terminales y 100M de TEUS, analizó Guatemala. Sin embargo, no invirtió debido al origen corrupto en concesiones locales. En contraste, el otro año las inversiones en Panamá superarán los USD 1000M.
¿Cómo podría la digitalización reducir sobrecostes y aumentar la eficiencia en puertos?
— Elimina la subjetividad que genera sobrecostes. El caos intencional y la manipulación desaparecen si los procesos se hacen objetivos.
Sin embargo, primero debe optimizarse el flujo regulatorio y simplificarse a lo mínimo necesario. Solo después conviene digitalizar. Con inteligencia artificial, los procesos pueden autocorregirse y volverse eficientes.
¿En qué fase de visión país se encuentra Guatemala actualmente?
— Existen indicios de visión de país, pero no una estrategia completa. Lo positivo es que se empieza a reconocer la necesidad de visión nacional. Lo negativo es la mafia portuaria, que no es solo guatemalteca ni exclusiva del país; para combatirla se requiere apoyo externo.
¿Cómo interpreta la intervención estadounidense en los puertos guatemaltecos recientes?
— El ingreso del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. refleja que el problema es estructural. Aunque no son operadores portuarios, su llegada muestra que Guatemala sola no puede resolver la corrupción interna. Esto es un indicio de visión país: reconocer la necesidad de ayuda externa.
¿Qué estrategia recomienda para combatir la corrupción de manera sostenible en puertos?
— El garrote o castigo es necesario, pero insuficiente. La corrupción siempre busca suavizarlo. La verdadera solución es eliminar la oscuridad y discrecionalidad: digitalizar procesos, interconectar entidades y quitar margen a la manipulación.
La corrupción no sobrevive en ambientes transparentes donde la información fluye abierta entre instituciones.
UN MENSAJE DE G&T CONTINENTAL
Con 1.5 millones de clientes, G&T Continental celebra 78 años como líder financiero en Guatemala

Grupo Financiero G&T Continental conmemora 78 años de historia como una de las instituciones financieras más sólidas del país. En este aniversario, el banco reafirma el valor que lo ha acompañado desde 1947: la confianza de los guatemaltecos.
La trayectoria del grupo inició con la fundación de la Aseguradora G&T, la primera en ofrecer pólizas propias en Guatemala. En 1962 nació el Banco Granai & Townson, enfocado en el ahorro y la vivienda. Tres décadas más tarde surgió Banco Continental, y en el año 2000 la fusión de estas entidades dio vida al Grupo Financiero G&T Continental.
La institución ha apostado en los últimos años por la innovación tecnológica. Su transformación digital comenzó en 2018 con el lanzamiento de GTCApp, la primera aplicación de banca digital propia. Desde entonces ha sumado tecnología sin contacto, billeteras electrónicas, agendas digitales y el uso de inteligencia artificial para personalizar la atención. El objetivo, afirma la institución, es simplificar la vida de los usuarios y mantenerse cerca de sus necesidades.
Si quiere conocer más sobre su historia, lo invitamos a leer aquí el artículo completo.
María José Aresti
El mapa regional espera a un corredor bioceánico
575 palabras | 2 mins de lectura

Guatemala está ante una encrucijada que combina geopolítica, economía real y reforma institucional. Durante el “República Summit Infraestructura 2025: Puertos para el Desarrollo”, se concluyó que sin puertos modernos y confiables no hay competitividad posible. El país juega su suerte en el muelle.
Por qué importa. La infraestructura estratégica no es un lujo: es el catalizador del desarrollo. Rodrigo Arenas, presidente editor de República, enfatizó que los puertos son frontera entre países que crecen y los que se estancan.
La ineficiencia portuaria cuesta más que cualquier tarifa internacional: corrupción, tiempos muertos y trámites elevan los precios que terminan pagando consumidores y empresarios por igual.
Rick Crawford, congresista de EE. UU., enmarcó el desafío portuario dentro de una lucha geopolítica más amplia: la necesidad de proteger el hemisferio occidental frente a la penetración de China. El país norteamericano propone cooperación con reglas claras.
La apuesta de fondo no es coyuntural. Guatemala tiene décadas de relación histórica con EE. UU., lo que convierte esta alianza en una continuidad estratégica y no en una decisión de moda.
Visto y no visto. Santiago Bassols, director del Barcelona-Catalunya Centro Logístico, afirmó que Guatemala puede competir en costos logísticos con Panamá y el Mini-Land Bridge. La condición es transformar la ubicación estratégica en un hub regional, con certeza jurídica y visión de largo plazo.
El país tiene ventajas que otros no poseen: población joven, territorio amplio y la posibilidad de sumar valor agregado con plataformas logísticas que retengan más riqueza dentro de Centroamérica.
Una verdadera integración regional permitiría pasar de 18 a 50M de consumidores, conectando Guatemala con Honduras, El Salvador y Belice. Esa escala es clave para atraer inversiones de gran magnitud.
Si no se construyen nuevas infraestructuras, en 2045 el déficit logístico será insostenible: la demanda de contenedores triplicará la capacidad actual y se perderá una oportunidad histórica de competir en el mercado global.
Punto de fricción. La oportunidad existe, pero un cuello de botella es político. Durante el evento se advirtió que las mafias controlan hoy los puertos y que el riesgo chino es real. Sin certeza jurídica, cualquier proyecto quedará atrapado en papel y discursos.
Para Arenas, la modernización requiere algo más que estudios: se necesita coraje político para aprobar una ley portuaria robusta que dé seguridad a inversionistas y evite que las mafias sigan marcando la agenda.
Levantar un corredor bioceánico es un proceso de 8 a 10 años. Si Guatemala no actúa ahora, para cuando llegue la demanda, otros corredores estarán mejor posicionados.
Crawford insistió en que las empresas estadounidenses deben colocar capital en la región. De lo contrario, las economías centroamericanas caerán en manos de inversiones rápidas, poco transparentes y con efectos negativos en el largo plazo.
Lo que sigue. El convenio entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) para modernizar Puerto Quetzal es la prueba de fuego. Lo que importa no es el diseño: es ejecutar con estándares internacionales y contratos que se cumplen.
El modelo busca equilibrio: Guatemala asume la inversión, mientras EE. UU. garantiza control técnico, procesos transparentes y obras de calidad que no se queden en promesas.
La hoja de ruta incluye reformas legales, gobernanza portuaria y cronogramas verificables. Sin estos elementos, la modernización corre el riesgo de ser otro proyecto que nunca trascienda los anuncios.
Si se logra ejecutar, Puerto Quetzal será mucho más que un muelle ampliado: puede convertirse en el ancla de un corredor centroamericano que conecte océanos, genere empleo y atraiga manufactura nearshore.

